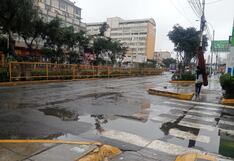Los peruanos solemos olvidar con facilidad. Somos propensos a la pasar página y carecemos de memoria. En un mundo como el actual, en un mundo caracterizado por la velocidad y el cambio, donde impera el relativismo evanescente y la cultura de lo inmediato, la memoria es un lujo esquivo. Así, los recuerdos son tesoros de un lugar secreto, escondidos de todos, protegidos bajo las siete llaves que solo poseen los que saben discernir. Y estos son pocos, casi una hermandad.
La política peruana es adanista e inmediatista. Está condicionada por la ausencia de un proyecto nacional. La clase dirigente subsiste en parcelas, piensa de manera fragmentada, avanza sectorialmente, a trancas y barrancas. En cierto sentido, la fragmentación actual que padecemos es la consecuencia natural de una historia a la defensiva, donde pocas veces el Perú ha intentado el liderazgo de manera consciente. Todos los males que examinó hace más de cien años la generación del 900 se han extendido hasta masificarse.
Solo así se comprende lo que sucede con el ex presidente Vizcarra. La destrucción del COVID y la caída de la democracia durante su gobierno bastarían para borrar de la faz de la política un liderazgo como el de Vizcarra. Sin embargo, en la sociedad líquida del reguetón, Vizcarra es posible. Y si es posible, es un problema. Nuestra memoria evita identificar los problemas y analizarlos en clave histórica. No nos gustan los episodios pasados y moralizantes. Preferimos las series de ficción cuyo escenario es el futuro. Por eso estamos condenados a repetir nuestros errores. Porque cuando surgen, cuando pasan, optamos estúpidamente por la amnesia colectiva.